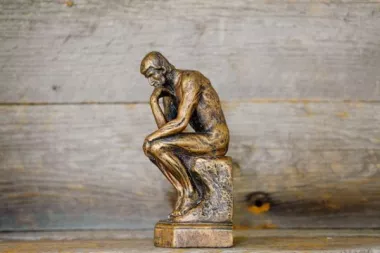
Ahora bien, en este convulso y peligroso escenario, cierta clave parece estar llamada a jugar un papel propedéutico y terapéutico esencial: la clave del pensamiento crítico. Este elemento cobra cada día, dadas las circunstancias, un valor progresivamente más relevante. Sin un pensamiento crítico maduro, en efecto, no hay posibilidad en este momento de enfrentarse con un mínimo éxito a los riesgos que cercan nuestra vida cotidiana y nuestra coexistencia. Pero, entonces, importa gravemente examinar en qué consiste o no esta realidad, y cómo debe desarrollarse el pensamiento crítico en cuanto vacuna que previene y repele el virus corrosivo de la manipulación.
-Una saludable meta-crítica del pensamiento crítico.
Desde luego, en la actualidad, en los más diversos foros, desde los MCS a las instituciones sociales y las universidades, no deja de reivindicarse el imprescindible valor del pensamiento crítico. Sin embargo, antes de nada, conviene examinar si esto no responde más bien a una conversión del mismo en un simple “talismán”, en un término refugio prestigiado bajo el cual no hace sino ocultarse un tópico de nuestro tiempo, casi un tabú.
En efecto, debemos tener cuidado para no convertir el pensamiento crítico en un tótem o ídolo vacío. Hay que estar alerta frente al pensamiento crítico proyectado como simple redundancia o retórica actual, como asignatura típica postmoderna. En síntesis: no puede transformarse en una actividad cuyo primer paso consiste en eludir justamente la autocrítica radical o de los fundamentos, en un examen sólo epidérmico y aparente que busca legitimar el estado de nuestra sociedad postmoderna o de nuestra institución concreta, en un medio encaminado en el fondo a que nada verdaderamente importante tenga lugar, tal como ocurre en el elocuente final de El Gatopardo de Lampedusa: un cambiarlo todo, para que todo siga igual[1]. Atención, pues, ante un pensamiento crítico como “flatus vocis”, etiqueta de moda, palabra hueca.
Otra matización inicial a este respecto radica en advertir que, tal vez, no debe hablarse tanto de un pensamiento crítico como de un “pensar críticamente”. Esto, por cuanto el pensamiento humano no constituye nunca algo muerto, fijado, inerte, un producto mostrenco. Se trata, en cambio, de un proceso que fluye incesante, de una corriente y no una sola cosa, de un movimiento y no de un objeto dado. Lo que existe, en realidad, es el “pensar en acto”, la acción de pensar, no su excrecencia. Las personas no generan o exudan una bilis o fluido que quepa categorizar como pensamiento crítico, sino que lo que hacen es “vivir y pensar”, pensar en acto. Al pensar, realizan un acto, conjugan un verbo, despliegan una actividad intelectual.
Así, “pensar” es lo que obra una mente, y una mente viva. Esto, no equivale a obtener o fabricar un resultado ya aquietado, fijo, pues consiste en una acción continua y creativa. En suma, no hay tanto pensamiento crítico como pensar de forma crítica. Y, si lo objetivamos, lo hacemos ante todo para poder referirnos a ello, para designarlo o señalarlo, materializándolo en forma de ideas. Por ejemplo, nadie puede presentar una lista de supuestos pensamientos críticos como vademécum, medicamentos o recetas para otro; pues nadie puede pensar críticamente por nadie y en el lugar de otro, ninguna organización ha de reemplazar a otra en esta tarea ineludible. Como mucho, cabe el que alguien ayude a activar el pensar críticamente ajeno. De aquí el que Kant afirmase, en parte en un sentido similar, que no se puede enseñar Filosofía sino solo a filosofar.
-Lo que no es pensar críticamente.
Una primera constatación, en este terreno, consiste en comprender que el pensar críticamente no equivale a la erudición, no se reduce al acopio de información o datos. Por esto, se dice que hay que pasar de la información al conocimiento, y de este a la sabiduría (que representa un conocer vivido, existencial). Así, aunque que es muy difícil que se dé un pensamiento crítico sobre algo sin un cierto grado de conocimiento especializado a su respecto, esto no implica que a más conocer más críticamente se piense sobre ello, pues en el fondo pensar críticamente exige desarrollar una cierta “actitud”, la de revisar, examinar o juzgar algo. De esta manera, la Sociología maneja miles de datos, pero eso no equivale a pensar críticamente sobre ellos; y a una IA puede ocurrirle algo parecido, a pesar de las enormes capacidades del poder tecnológico que entraña[2]. De aquí el que, en el futuro, pensar críticamente representará una clave decisiva de nuestra libertad, dada la pujanza de la IA y el poder de los media y de las redes sociales de cara al amaestrarnos, domesticarnos, “masificarnos”[3].
-Pensar críticamente constituye una actividad creativa, no destructiva.
Según la imagen clásica, los seres humanos caminamos en esta vida portando una doble alforja; en su parte delantera, disponemos, bien a la vista, nuestras propias virtudes y los defectos ajenos, mientras que en la bolsa que cargamos a la espalda guardamos nuestros defectos y las virtudes ajenas. Debido a esto, hay que andar prevenido respecto a un dato: el pensar críticamente no consiste en destruir, en una actividad esencialmente destructiva, sino que su sentido es el opuesto, ya que radica en lo creativo. La creatividad que comporta se refiere, al inicio, eso sí, a un allanar, limpiar, preparar el terreno sobre el que se va a edificar cierta construcción, la de un saber sólido.
Lo anterior resulta esencialmente creativo. De hecho, se trata de una forma precisa de creatividad, la de la reflexión. Por eso, la reciente obra colectiva Filosofía, Arte y pensamiento crítico[4] ahonda en cómo desarrollar el pensar crítico por medio del Arte y de la experiencia estética. De manera que el cine, el teatro, la literatura, el ensayo, la historia, constituyen fecundos cauces a la hora de madurar en este pensar de forma crítica. Y es que pensar así conecta no solo con lo abstracto o teorético, lo especulativo, sino que moviliza nuestras emociones, nuestra imaginación incluso, nuestra personalidad entera. Pensar, sentir e imaginar críticamente, en fin, van de la mano, pues quien lo realiza es la misma y única persona, y no aspectos o fragmentos aislados o separados de nuestro ser.
-Pensar críticamente es una tarea relacional.
A menudo se cree que sólo el individuo piensa críticamente. Pero lo cierto es que pensar así reclama del encuentro, del diálogo en un sentido profundo. Por esto, pensar críticamente no puede reducirse a una actividad individual, encerrada en sí misma, auto-referencial. Su naturaleza es la de la apertura.
De acuerdo con lo precedente, cabe hablar de una dimensión grupal o inter-subjetiva del pensar críticamente. Esto recomienda el que este pensar en unión con otros tenga lugar en el seno de las instituciones, en especial si estas quieren renovarse, evolucionar, crecer. Pensar críticamente, entonces, sucede también relacionalmente, en el grupo, en la comunidad o equipo, no en una completa soledad. Hasta tal punto llega esto que el auténtico pensar críticamente ha de convertirse en un clima o cultura organizacionales, en un hábito compartido, en toda una atmósfera de saludable auto-crítica y de crítica de la realidad. Así, este pensar críticamente en común llega a ser contagioso, se transmite y comunica. Por ejemplo, pensemos en la fecunda crítica emprendida por la Generación del 98 en España, una colectividad y no un solo sujeto que desencadenaron una especie de explosión en cadena de pensamiento crítico sobre su tiempo que involucró a numerosos pensadores simultáneamente (Baroja, Azorín, Unamuno, etc.).
-Pensar críticamente implica compromiso y acción.
A menudo se juzga que quien posee un pensamiento crítico no se posiciona ni toma partido jamás, para así mantenerse equidistante de cualquier postura y practicar una rígida neutralidad. Sin embargo, en absoluto el pensar críticamente obliga a no tomar partido, más bien sucede lo contrario.
Cuando pensamos con espíritu crítico en el fondo ya nos estamos comprometiendo, o dando un primer paso hacia el compromiso, pues sopesamos, contrastamos y valoramos, y este juicio de valor nos inclina ya en una u otra dirección. Por esto, más bien el equilibrio que ha de procurarse al pensar con criterio estriba en lo referido a no optar por una posición incontestable e incontrovertible. Pero claro que quien se forja un criterio debe tomar partido por lo que juzgue como bueno, justo, verdadero. No piensa más críticamente el indiferente. Ahora bien, este alinearse ha de hacerse con respecto a lo valioso, a la realidad, y desde la propia conciencia, nunca desde una perspectiva absolutamente rígida. Debemos militar, en el fondo, en la verdad. Y eso recomienda estar alerta frente a los dualismos o dilemas extremos. De aquí que el sentido crítico reconozca los grises, los matices, la complejidad, la ambigüedad. Un autor que aprendió a buscar su camino a lo real entre supuestos polos ideológicos fue Arthur Koestler, quien redactó una profunda crítica de las manipulaciones de estos extremos. La lectura de su El cero y el infinito[5] nos ofrece un fértil ejercicio de exploración en torno al sentido del pensar crítico. Esta postrera referencia nos conduce directamente a una última reflexión: la de que pensar críticamente comporta una llamada a la actuación, al compromiso no solo especulativo o de convicción sino al de la acción.
Según lo anterior, cuando pensamos críticamente no nos situamos en un marco u horizonte puramente especulativo. No nos constreñimos entre los muros del discurso teórico. Así, la crítica racional no debe quedarse en el mero pensar, sino que orienta al sujeto o grupo hacia la práctica, la vida. La meta se halla, en definitiva, en mejorar nuestra situación. Por esto, hay que pensar críticamente y actuar. Dos figuras de la cultura pueden servir a este propósito como luces que nos orienten en relación con este valor práctico del pensar con criterio: el personaje Antígona de Sófocles y la persona real de Lech Walesa. Sus rostros, uno de ficción y otro histórico, conectan la reflexión crítica con la vida. No desdeñemos, en conclusión, su fructuosa enseñanza a este respecto.
-Bibliografía.
AA.VV. Filosofía, Arte y pensamiento crítico, Ed. Sindéresis y S.P. UPSA, Salamanca, 2024.
Barraca Mairal, J. “Claves de fondo para una ética en la relación con entes de la IA”, en Lógos, rev. científica del CUGC, nº1 (año 2023, junio), pp. 155-168.
Koestler, A. El cero y el infinito, De Bolsillo, 2011.
Lampedusa, G. T. El Gatopardo, Anagrama, Barcelona, 2019.
López Quintás, A. La palabra manipulada, Rialp, Madrid, 2015.
Ortega y Gasset, J. La rebelión de las masas, Tecnos, 3ª ed., Madrid, 2011.
[1] El Gatopardo, Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Editorial Anagrama, Barcelona, 2019.
[2] Sobre la IA y ética, cf. “Claves de fondo para una ética en la relación con entes de la IA”, J. Barraca Mairal, en Lógos, rev. científica del CUGC, nº1 (año 2023, junio), pp. 155-168.
[3] En torno a la conversión del sujeto humano en “masa” y su homogeneización frente al pensar crítico, cf. la paradigmática obra de J. Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Tecnos, 3ª ed., Madrid, 2011.
[4] AA.VV. Filosofía, Arte y pensamiento crítico, Ed. Sindéresis y S.P. UPSA, Salamanca, 2024.
[5] Cf. Koestler, A. El cero y el infinito, De Bolsillo, 2011.
Artículos relacionados:
- Reinventar la ética, Juan Benavides Delgado
- Ética, política y derecho, Pablo Álvarez de Linera Granda
- Una nueva nobleza para el siglo XXI, José Antonio Vega Vidal
- La investigación universitaria en comunicación y el conocimiento, Juan Benavides Delgado
-El método socrático en el siglo XXI, José Manuel Vázquez Díez